Contra la muerte y el olvido
Si no podemos salvarnos de la muerte,
podrá la gloria o el arte salvarnos del olvido?
Estaba escribiendo un texto al cual le dediqué varias semanas. Había escrito sus primeras hojas en una sola noche, en un sólo impulso, luego, cuando empecé a corregirlo y pulirlo me empecé a encontrar con algunas contradicciones. Comencé a sentirme contrariado con algunas ideas que allí aparecían y no entendía por qué. Como me surgieron estas dudas lo dejé postergado, abandonándolo por varias semanas.
Lo retomo ahora y siento que ya no me pertenece, siento que en él expresaba una idea que tenía que sacarme de mí, pero al verla frente a frente me di cuenta que no era mía. El texto, como una especie de ensayo, discernía acerca del miedo a la muerte y de las formas en que la cultura manifiesta ese miedo. Hablaba sobre los comportamientos y conductas sociales que demuestran, a mí entender, ese terror primigenio que el hombre le tiene a la muerte y, por correlación, a la vejez (como la antesala de la muerte) o la enfermedad y la invalidez. La civilización posmoderna parece aferrarse desesperadamente a la juventud y a la belleza como una forma de rechazar la muerte, la cual se ha vuelto un tema tabú en la cultura popular, que se empeña cada vez más en caer en la futilidad y la banalidad como una forma de escapar a la muerte -entre otros escapismos-.
Pero no estoy diciendo nada que ya otros no hayan dicho antes y de una forma mejor, más lúcida y fundamentada (ahora mismo pienso en Houellebecq). Esa fue una de las razones por las cuales abandoné el texto anterior, me encontré incomodo en los zapatos de un sociólogo, de un hombre de ciencia. He estudiado sobre filosofía y psicología, pero mi intención no era convertirme en un intelectual. Mi búsqueda siempre fue existencial y mi camino siempre fue la literatura, no la ciencia. Siempre he buscado mi propia salvación y nunca sentí que la ciencia pudiera dármela, la salvación para el hombre sólo podría venir desde la religión o el arte, pero como las religiones no son mi camino, la busqué en la espiritualidad que da el camino hacia el arte...
Siempre he buscado una forma de literatura auténtica, espontánea, que escape del cliché. Ahora no puedo evitar escribir en primera persona, es esta necesidad autobiográfica que me impide inventar artilugios para convencer al lector de que existe un escenario y personajes para poder finalmente hablar a través de ellos. Podría hacer como Camus en el “Extranjero” y hacer que mi obra sea sólo como un monólogo de mí. Pero, en cambio, prefiero exponerme en cada texto, mostrándole al lector los hilos, las marionetas y mis manos moviéndolas, mientras estoy parado solo en el escenario.
Pero también mi necesidad autobiográfica -tengo que reconocer- tiene que ver con la necesidad de rescatarme a mi mismo del anonimato, que es la noche polar que casi todos los escritores están destinados a soportar. La noche polar no da cabida a que en unas horas salga el sol, la noche polar es densa y sin resquicios. A mí no me los da, aunque quizá a otro sí. Para mí la literatura es una necesidad existencial, pero también una forma de supervivencia, una de las pocas con las que cuento para sobrevivir a la locura en la noche de los anónimos, esos que de tanto silencio pueden terminar olvidando su propio nombre. Podría haber elegido otras artes o malas artes, pero me ha tocado esta en suerte, quizá hubiese tenido mayor fortuna con el látigo, la prostitución o el fraude.
Así que no hay nada que esconder, no hay espectáculo que montar, no hay más que un hombre mostrando lo que tiene para dar ante un exiguo público en algún perdido teatro del que nadie va a hablar. Los desconcertados espectadores entrarán movidos por la curiosidad de una luz encendida en una calle oscura, verán la lucha del actor sobre las tablas, lo esforzado de su actuación y se irán, luego de un acto o dos. Como miles de actores desconocidos en los infinitos pequeños teatros del mundo, yo dejo la vida en una actuación que pasará desapercibida y será -como tantas otras cosas- devorada por la muerte y el olvido.
Sería mentira decir que no quisiera un teatro colmado, pero no puedo frenar mi obra simplemente porque haya dos o tres espectadores, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, más allá del premio que pueda conseguir. Y esto mismo tiene que ver con el texto del que antes hablaba, que he abandonado. He gastado hojas y hojas explicando y analizando las formas en que los hombres recurren a ritos y símbolos sociales para soportar de alguna manera el pavor que le da la muerte y la propia corrupción del cuerpo. Pero era una gran farsa, una de mis peores mentiras, porque me reía de los otros y no admitía en ningún momento que soy yo el primero que le teme a la muerte: Desde niño, cuando tenía cuatro años, que me levanté de la cama a la madrugada y fui llorando a abrazar a mi madre para preguntarle si “yo me iba a morir”...
No he querido estudiar filosofía, ni psicología ni dedicarme a la ciencia porque no quería perderme en las bibliotecas y enterrarme en los libros de otros y en sus obras y en la gloria de sus vidas. No quería que mi vida fuese la de un memorioso recopilador que se vanagloriaba de conocer la increíble vida de los otros. Yo quería vivir mis propias aventuras, yo quería vivir los libros que otros estaban escribiendo, yo no quería leer la historia y las enciclopedias, quería formar parte de ella.
Siempre, desde que soy niño, soñé con que mi nombre quedara en alguna de esas interminables enciclopedias que hojeaba en los largos días de lluvia o invierno. Me asombraba ante las increíbles vidas de los grandes personajes de la historia y caía maravillado por sus prodigios. Ante mi mente infantil se erigían magnánimos los nombres de los que habían cambiado la humanidad: Napoleón, Julio Cesar, Atila, Hernán Cortés, Aníbal, Colón, Espartaco, Alejandro Magno son algunos de los nombres que han marcado mi imaginación infantil. Esos nombres me han acompañado a lo largo de los años inspirándome, motivando mi lucha, mi fervor por vivir, pero también me han ensombrecido, viviendo bajo la sombra de mitos que nunca podría alcanzar...
Cortazar, Pizarnik, Schopenhauer, Antonin Artaud, Hesse, Rimbaud, Poe, Henry Miller, García Márquez, Sartre, García Lorca, Tolkien, Kafka, Lovecraft, Nietzsche, Bolaños, Lord Byron, Storni, Nabokov, Baudelaire o Jorge Luis Borges han marcado mi vida, enseñándome que es posible vencer la muerte y el olvido. Pero también, al final, me han torturado con su mera existencia. Que alguien logre lo que uno no puede hacer, inspira, pero también deja la frustración que da su imposibilidad.
Todo escritor vive bajo la sombra de Borges, de Dostoievski, de Goethe y por más intentos que hagamos, nunca podremos matarlos. Como escritores del siglo XXI sólo nos queda aprender a vivir en las cuevas que nos dejan sus recuerdos, buscando como ratas las migajas que nos quedan. Arañamos hojas gastadas, buscando escribir alguna frase que ya no haya sido dicha por ellos o por los miles de fantasmas de la literatura universal, rascamos aún más en busca de algunas palabras brillantes, de alguna letra que no pueda ser devorada por la bestia del olvido, hambrienta siempre de mediocridad.
- Termino de escribir la última palabra y me siento incómodo. Miro hacia atrás y no hay nadie, miro por la ventana y el sol se escabulle entre los edificios. Me levanto y me pierdo en una habitación inmensa. Salgo por largos pasillos donde las lámparas amarillentas que encendí en plena tarde me salvan de decir que camino por pasillos oscuros. En la cocina no encuentro nada que pueda entretenerme. Tengo que volver, incómodo como estaba antes, para seguir escribiendo.
Lo malo de ser escritor es no saber si lo que uno escribe está bien. Es esa incomodidad que sentimos cuando nos exponemos sin saber si lo que hacemos es digno de halago o de burla. Supongo que eso les debe pasar a los escritores y toda persona que se involucre en el arte. Hasta que no interviene “el otro” para definir de alguna manera nuestra propia obra, aunque sea con un mero elogio, la sensación que uno tiene es de estar sostenido en el aire, como un alma en vilo. Pero aún después de algunos halagos uno sigue sintiendo esa duda que carcome, como cuando soñamos que caminamos desnudos por la ciudad, sin saber si la gente alrededor se da cuenta de nuestro ridículo.
Le habrá pasado lo mismo a Tolstoi, a Hemingway, a Joyce?... Siempre he fantaseado con eso, habrán experimentado ellos las mismas inseguridades que nosotros? o, de alguna manera, habrán sentido ellos la intuición de que estaban escribiendo algo que sería recordado por siempre por la humanidad? No quiero pensarlo o no quiero saberlo realmente, sólo me queda el consuelo y la anécdota de que el mismo Kafka, antes de morir, les pidió a sus amigos que quemaran toda su obra, la que él mismo repudió.
Mi temor reside entonces en la certeza de que no soy ni Kafka ni Arlt ni Macedonio Fernández ni Horacio Quiroga, ni siquiera Sábato o Enrique Molina. Pero el mayor miedo reside en que no soy ellos ni tampoco alguno de los innumerables escritores desconocidos que habrán dejado una o dos páginas dentro de la Literatura Universal. Mi terror reside, en definitiva, en saber que mi obra y seguramente mi vida no podrán escapar de la mediocridad y que mi nombre completo será devorado por la muerte sin la más mínima consternación. El miedo a la muerte podría ser, ensayo filosófico de por medio, ese miedo a que nuestra propia vida carezca de relevancia y que por lo tanto, desaparezca cualquier registro de ella.
Jamás olvidaré el pasaje de Borges que explicaba que luego de que mueras y que muera tu familia y los hijos de tus hijos y de que mueran las personas que te conocieron o que escucharon hablar sobre ti y que muera todo aquel que haya conocido al menos tu nombre, habrá desaparecido cualquier recuerdo de ti y no sólo estarás muerto, sino que será como si jamás hubieras existido…
Es extraño, pero leí este pasaje hace mucho años en una tarde de lluvia en el sur de Buenos Aires en que me intoxiqué de poemas, cuentos y ensayos de Borges, recuerdo a la perfección el cielo encapotado de esa tarde, recuerdo mis ropas y el tibio abrigo de los libros en ese invierno lento, pero no puedo recordar el título del ensayo (grave pecado de la memoria). Ahora he revisado todos los textos que tengo de Borges, y los que no tengo también, buscando en los vericuetos de ese laberinto virtual que está plagado de la palabra Borges. He pasado días leyendo y releyendo ensayos, perdiendo el tiempo (no sin placer) en cuentos que sabía que no tendrían la cita que buscaba. Lo que para el lector sólo significa el paso de un párrafo a otro para mí ha representado casi una semana de obsesiva lectura en la búsqueda de esa cita que -más allá de alguna megalomanía perdonable- me “ha cambiado la vida”. Pero finalmente he tenido que desistir (como debería hacer en muchas otras cosas) y me encuentro ahora hablando de la cita de Borges de una tarde de mi adolescencia sin poder reproducir su perfecta grafía. Así nacen los mitos, supongo, de las fallas de la memoria que rellena con leyenda la incapacidad para retener los pormenores de una historia. Lo importante quizá sea que más allá de su vaguedad, los mitos aún permiten expresar las emociones impresas en el espíritu de los hombres. Que este fracaso mío sea un humilde homenaje al mito de un hombre que ha sabido, más que ningún otro hombre de letras sudamericano, convertirse en un hombre de letras universal, æternus.
Lo retomo ahora y siento que ya no me pertenece, siento que en él expresaba una idea que tenía que sacarme de mí, pero al verla frente a frente me di cuenta que no era mía. El texto, como una especie de ensayo, discernía acerca del miedo a la muerte y de las formas en que la cultura manifiesta ese miedo. Hablaba sobre los comportamientos y conductas sociales que demuestran, a mí entender, ese terror primigenio que el hombre le tiene a la muerte y, por correlación, a la vejez (como la antesala de la muerte) o la enfermedad y la invalidez. La civilización posmoderna parece aferrarse desesperadamente a la juventud y a la belleza como una forma de rechazar la muerte, la cual se ha vuelto un tema tabú en la cultura popular, que se empeña cada vez más en caer en la futilidad y la banalidad como una forma de escapar a la muerte -entre otros escapismos-.
Pero no estoy diciendo nada que ya otros no hayan dicho antes y de una forma mejor, más lúcida y fundamentada (ahora mismo pienso en Houellebecq). Esa fue una de las razones por las cuales abandoné el texto anterior, me encontré incomodo en los zapatos de un sociólogo, de un hombre de ciencia. He estudiado sobre filosofía y psicología, pero mi intención no era convertirme en un intelectual. Mi búsqueda siempre fue existencial y mi camino siempre fue la literatura, no la ciencia. Siempre he buscado mi propia salvación y nunca sentí que la ciencia pudiera dármela, la salvación para el hombre sólo podría venir desde la religión o el arte, pero como las religiones no son mi camino, la busqué en la espiritualidad que da el camino hacia el arte...
Siempre he buscado una forma de literatura auténtica, espontánea, que escape del cliché. Ahora no puedo evitar escribir en primera persona, es esta necesidad autobiográfica que me impide inventar artilugios para convencer al lector de que existe un escenario y personajes para poder finalmente hablar a través de ellos. Podría hacer como Camus en el “Extranjero” y hacer que mi obra sea sólo como un monólogo de mí. Pero, en cambio, prefiero exponerme en cada texto, mostrándole al lector los hilos, las marionetas y mis manos moviéndolas, mientras estoy parado solo en el escenario.
Pero también mi necesidad autobiográfica -tengo que reconocer- tiene que ver con la necesidad de rescatarme a mi mismo del anonimato, que es la noche polar que casi todos los escritores están destinados a soportar. La noche polar no da cabida a que en unas horas salga el sol, la noche polar es densa y sin resquicios. A mí no me los da, aunque quizá a otro sí. Para mí la literatura es una necesidad existencial, pero también una forma de supervivencia, una de las pocas con las que cuento para sobrevivir a la locura en la noche de los anónimos, esos que de tanto silencio pueden terminar olvidando su propio nombre. Podría haber elegido otras artes o malas artes, pero me ha tocado esta en suerte, quizá hubiese tenido mayor fortuna con el látigo, la prostitución o el fraude.
Así que no hay nada que esconder, no hay espectáculo que montar, no hay más que un hombre mostrando lo que tiene para dar ante un exiguo público en algún perdido teatro del que nadie va a hablar. Los desconcertados espectadores entrarán movidos por la curiosidad de una luz encendida en una calle oscura, verán la lucha del actor sobre las tablas, lo esforzado de su actuación y se irán, luego de un acto o dos. Como miles de actores desconocidos en los infinitos pequeños teatros del mundo, yo dejo la vida en una actuación que pasará desapercibida y será -como tantas otras cosas- devorada por la muerte y el olvido.
Sería mentira decir que no quisiera un teatro colmado, pero no puedo frenar mi obra simplemente porque haya dos o tres espectadores, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, más allá del premio que pueda conseguir. Y esto mismo tiene que ver con el texto del que antes hablaba, que he abandonado. He gastado hojas y hojas explicando y analizando las formas en que los hombres recurren a ritos y símbolos sociales para soportar de alguna manera el pavor que le da la muerte y la propia corrupción del cuerpo. Pero era una gran farsa, una de mis peores mentiras, porque me reía de los otros y no admitía en ningún momento que soy yo el primero que le teme a la muerte: Desde niño, cuando tenía cuatro años, que me levanté de la cama a la madrugada y fui llorando a abrazar a mi madre para preguntarle si “yo me iba a morir”...
No he querido estudiar filosofía, ni psicología ni dedicarme a la ciencia porque no quería perderme en las bibliotecas y enterrarme en los libros de otros y en sus obras y en la gloria de sus vidas. No quería que mi vida fuese la de un memorioso recopilador que se vanagloriaba de conocer la increíble vida de los otros. Yo quería vivir mis propias aventuras, yo quería vivir los libros que otros estaban escribiendo, yo no quería leer la historia y las enciclopedias, quería formar parte de ella.
Siempre, desde que soy niño, soñé con que mi nombre quedara en alguna de esas interminables enciclopedias que hojeaba en los largos días de lluvia o invierno. Me asombraba ante las increíbles vidas de los grandes personajes de la historia y caía maravillado por sus prodigios. Ante mi mente infantil se erigían magnánimos los nombres de los que habían cambiado la humanidad: Napoleón, Julio Cesar, Atila, Hernán Cortés, Aníbal, Colón, Espartaco, Alejandro Magno son algunos de los nombres que han marcado mi imaginación infantil. Esos nombres me han acompañado a lo largo de los años inspirándome, motivando mi lucha, mi fervor por vivir, pero también me han ensombrecido, viviendo bajo la sombra de mitos que nunca podría alcanzar...
Cortazar, Pizarnik, Schopenhauer, Antonin Artaud, Hesse, Rimbaud, Poe, Henry Miller, García Márquez, Sartre, García Lorca, Tolkien, Kafka, Lovecraft, Nietzsche, Bolaños, Lord Byron, Storni, Nabokov, Baudelaire o Jorge Luis Borges han marcado mi vida, enseñándome que es posible vencer la muerte y el olvido. Pero también, al final, me han torturado con su mera existencia. Que alguien logre lo que uno no puede hacer, inspira, pero también deja la frustración que da su imposibilidad.
Todo escritor vive bajo la sombra de Borges, de Dostoievski, de Goethe y por más intentos que hagamos, nunca podremos matarlos. Como escritores del siglo XXI sólo nos queda aprender a vivir en las cuevas que nos dejan sus recuerdos, buscando como ratas las migajas que nos quedan. Arañamos hojas gastadas, buscando escribir alguna frase que ya no haya sido dicha por ellos o por los miles de fantasmas de la literatura universal, rascamos aún más en busca de algunas palabras brillantes, de alguna letra que no pueda ser devorada por la bestia del olvido, hambrienta siempre de mediocridad.
- Termino de escribir la última palabra y me siento incómodo. Miro hacia atrás y no hay nadie, miro por la ventana y el sol se escabulle entre los edificios. Me levanto y me pierdo en una habitación inmensa. Salgo por largos pasillos donde las lámparas amarillentas que encendí en plena tarde me salvan de decir que camino por pasillos oscuros. En la cocina no encuentro nada que pueda entretenerme. Tengo que volver, incómodo como estaba antes, para seguir escribiendo.
Lo malo de ser escritor es no saber si lo que uno escribe está bien. Es esa incomodidad que sentimos cuando nos exponemos sin saber si lo que hacemos es digno de halago o de burla. Supongo que eso les debe pasar a los escritores y toda persona que se involucre en el arte. Hasta que no interviene “el otro” para definir de alguna manera nuestra propia obra, aunque sea con un mero elogio, la sensación que uno tiene es de estar sostenido en el aire, como un alma en vilo. Pero aún después de algunos halagos uno sigue sintiendo esa duda que carcome, como cuando soñamos que caminamos desnudos por la ciudad, sin saber si la gente alrededor se da cuenta de nuestro ridículo.
Le habrá pasado lo mismo a Tolstoi, a Hemingway, a Joyce?... Siempre he fantaseado con eso, habrán experimentado ellos las mismas inseguridades que nosotros? o, de alguna manera, habrán sentido ellos la intuición de que estaban escribiendo algo que sería recordado por siempre por la humanidad? No quiero pensarlo o no quiero saberlo realmente, sólo me queda el consuelo y la anécdota de que el mismo Kafka, antes de morir, les pidió a sus amigos que quemaran toda su obra, la que él mismo repudió.
Mi temor reside entonces en la certeza de que no soy ni Kafka ni Arlt ni Macedonio Fernández ni Horacio Quiroga, ni siquiera Sábato o Enrique Molina. Pero el mayor miedo reside en que no soy ellos ni tampoco alguno de los innumerables escritores desconocidos que habrán dejado una o dos páginas dentro de la Literatura Universal. Mi terror reside, en definitiva, en saber que mi obra y seguramente mi vida no podrán escapar de la mediocridad y que mi nombre completo será devorado por la muerte sin la más mínima consternación. El miedo a la muerte podría ser, ensayo filosófico de por medio, ese miedo a que nuestra propia vida carezca de relevancia y que por lo tanto, desaparezca cualquier registro de ella.
Jamás olvidaré el pasaje de Borges que explicaba que luego de que mueras y que muera tu familia y los hijos de tus hijos y de que mueran las personas que te conocieron o que escucharon hablar sobre ti y que muera todo aquel que haya conocido al menos tu nombre, habrá desaparecido cualquier recuerdo de ti y no sólo estarás muerto, sino que será como si jamás hubieras existido…
Es extraño, pero leí este pasaje hace mucho años en una tarde de lluvia en el sur de Buenos Aires en que me intoxiqué de poemas, cuentos y ensayos de Borges, recuerdo a la perfección el cielo encapotado de esa tarde, recuerdo mis ropas y el tibio abrigo de los libros en ese invierno lento, pero no puedo recordar el título del ensayo (grave pecado de la memoria). Ahora he revisado todos los textos que tengo de Borges, y los que no tengo también, buscando en los vericuetos de ese laberinto virtual que está plagado de la palabra Borges. He pasado días leyendo y releyendo ensayos, perdiendo el tiempo (no sin placer) en cuentos que sabía que no tendrían la cita que buscaba. Lo que para el lector sólo significa el paso de un párrafo a otro para mí ha representado casi una semana de obsesiva lectura en la búsqueda de esa cita que -más allá de alguna megalomanía perdonable- me “ha cambiado la vida”. Pero finalmente he tenido que desistir (como debería hacer en muchas otras cosas) y me encuentro ahora hablando de la cita de Borges de una tarde de mi adolescencia sin poder reproducir su perfecta grafía. Así nacen los mitos, supongo, de las fallas de la memoria que rellena con leyenda la incapacidad para retener los pormenores de una historia. Lo importante quizá sea que más allá de su vaguedad, los mitos aún permiten expresar las emociones impresas en el espíritu de los hombres. Que este fracaso mío sea un humilde homenaje al mito de un hombre que ha sabido, más que ningún otro hombre de letras sudamericano, convertirse en un hombre de letras universal, æternus.
Siempre me ha atormentado este pensamiento borgeano, por lo real e inexorable de su reflexión: una vez que el tiempo pase ya nadie sabrá de nuestra existencia y habremos desaparecido por completo, como desaparece una nube en el cielo. Ante lo conciso de esta aseveración la realidad les exige a los hombres algún tipo de resolución para decidir que tan lejos van a llegar para buscar, en mayor o menor grado, su trascendencia. Por más extraño que parezca, yo he sentido el peso de esa exigencia desde muy temprana edad, quizá más por el influjo de mis propios tormentos, que por alguna clase de premoción que ahora mismo me esfuerzo en no abandonar.
Más allá de mi historia particular, que bien podría ser la de muchos otros, creo que toda persona consciente o inconscientemente se cuestiona a si misma si realmente puede buscar su propia trascendencia en el mundo. Cada uno sabe hasta donde puede o quiere llegar y que está dispuesto a hacer para conseguirlo, y en la medida de esa respuesta van delineándose nuestros sueños. Habrá quienes sólo busquen una vida con humildad, viviendo el momento, tratando de alcanzar su propia felicidad, antes de que el viento se los lleve y haga desaparecer el blanco vapor de su existencia.
Habrá otros, en cambio, que saben que su vida no tiene sentido si no dejan alguna clase de huella en este mundo, pequeña o ambiciosa. Sueñan con que la marca que deja su pie por donde han pasado perdure lo suficiente como para que los que vengan detrás de él sepan que “por aquí pasó un hombre con la fuerza necesaria para que su huella no se borre”...
No sé bien -o no me siento capaz de poder explicar- por qué esa necesidad ontológica de dejar una huella. Puedo entender que sea simplemente buscar un sentido más elevado a nuestra existencia perecedera, como otro recurso más del complejo del miedo a la muerte. Pero también puedo creer, que de algún modo mágico, hay una finalidad para cada ser, una meta no material, un objetivo trascendental que impulsa al espíritu humano a trascender su propia limitación mortal.
Más allá de cual respuesta sea la correcta, el mero y tonto “miedo a la muerte” ha sido el motor inconsciente de los grandes avances de la civilización, tanto en el arte, la literatura, las ciencias y en toda actividad donde el hombre lucha (contra los otros y contra las fuerzas de la naturaleza) para que su nombre se imponga y venza el anonimato, la vida ordinaria y sin nombre, para admiración de los otros que ven en él a alguien que ha podido prolongar su vida más allá de la muerte, al menos por un tiempo.
Los ancianos en su lecho de muerte son los que más saben de estos orgullos: acorralados por la enfermedad, con la irreversible corrupción de sus cuerpos, comienzan a rememorar su vida y alguno de ellos pueden reírse aún de la muerte en su propia cara diciéndole “podrás llevarme a mí, pero mi nombre quedará por varias generaciones más y todos aquellos que comparten mi sangre y aquellos que pudieron conocerme y los otros que han escuchado hablar de mí, todavía podrán llenarse de orgullo al pronunciar las letras de mi nombre”... Ahí esta su mantra, la llave que abre las puertas de los inframundos para llegar con paz hacia el averno.
Admiro a aquellos que puedan concebir la vida simplemente como un carpe diem sin más ambiciones que el hoy y este momento. Admiro la sencillez y la sabiduría de aquellos que aceptan su lugar en el universo con la naturalidad con la que se acepta la lluvia o la brisa. Revelarse contra ese orden consiste en un acto de voluntad y valentía pero también en un acto de estupidez, como luchar contra el viento, como pelear contra el sol. La inacción es la coherencia, por eso la civilización nace de la locura.
El hombre que lucha contra el orden del universo es un artista, alguien que quiere trastocar los materiales de la naturaleza para ordenarlo según su propio capricho. Crear es un acto de terrorismo contra lo existente, y más allá de toda conceptualización cultural, crear siempre es un acto egoísta. No es “los hombres crean”, es el “yo creo”, es el individuo, es el nombre que aparece abajo de la obra. El artista es ante todo alguien que busca la trascendencia a través de su obra, la finalidad es dejar un legado a la humanidad, pero la ambición es su propia inmortalidad.
Lo que termina justificando nuestro egoísmo es que la humanidad ha crecido gracias a esos actos individuales y, en la búsqueda de inmortalidad de algunos hombres, la que prolonga su vida es la propia civilización. Por eso los llamamos “héroes”, porque en su lucha individual nos salvan a todos de la mortalidad: sus actos grandiosos persisten en la memoria generación tras generación, aliviándonos. Nos hacen ver que, más allá de tanta muerte y destrucción, el olvido no puede llevarse a todos y que la inmortalidad es posible.
Héroes y heroínas han luchado por su propia gloria, pero gracias a ellos hay miles y millones que a través del paso del tiempo ven en el triunfo de un hombre el triunfo de la humanidad. Y en el caso del arte la existencia de los héroes es aún más clara: que nadie tenga dudas, el mundo sería un lugar miserable sin Cervantes y sin Shakespeare. Porque es inconcebible la vida sin belleza es que es impensable la vida sin arte.
Hay algo en común entre todo escritor, todo artista y todo aquel que goce con la sensibilidad y la voluntad del hombre: para nosotros el arte es una forma de luchar contra la muerte y el olvido.
Y así es que yo admiro con fervor a los grandes artistas universales y a los grandes héroes de la historia, ellos -para bien o para mal- han trastocado ese orden natural de la vida, la muerte y el olvido y han logrado imponer su voluntad sobre la naturaleza, para hacer que su nombre sea inmortal (por los finitos siglos de la humanidad). Lo absurdo de todo es que luego de tantas batallas y pinturas maravillosas, de tantos asesinatos y esculturas perfectas, de tantas conspiraciones, torturas y libros geniales, después de toda la crueldad y belleza del hombre, vendrá el olvido y laboriosamente irá haciendo desaparecer de nuestra memoria uno a uno cada acto de los hombres. Por que a fin de cuentas, no sólo los hombres vulgares somos devorados por el olvido, tarde o temprano, siglo más o siglo menos, también los nombres de los genios y los mártires desaparecerán...
Y lo más tragicómico -y aquí está la gran venganza del olvido- es que antes de hacerlos desaparecer, el tiempo se encarga de humillar a nuestros héroes y personajes universales igualando en el recuerdo tanto a genios como a necios, tanto a santos como a bufones, tanto a dictadores y artistas como a meros rostros bonitos e imbéciles de turno... Y la verdad es que son más conocidos los imbéciles, los bufones y los necios que los héroes de guerra, los maestros de la pintura o los novelistas más brillantes de nuestra historia.
Es triste en verdad ponerse a pensar que Nietzsche, Churchill, Picasso, Mozart, Dante Alighieri, Julio Cesar o Humberto Eco son mucho menos para la memoria del mundo que Tom Cruise, Jennifer Aniston, David Beckham, Paris Hilton, Stallone o Jim Carrey. Es triste, pero así es nuestra realidad. Con el paso de los siglos, gracias a la tecnología, será más recordado un hombre con un rostro bonito que sabía sonreír antes que un hombre de ciencia cuyos inventos cambiaron para siempre la humanidad... Y así ocurre, ante la impotencia de la memoria, que Galileo Galilei o Da Vinci son devorados poco a poco por el olvido de una cultura que los deja de lado, mientras que nombres como Cristiano Ronaldo o Ben Stiller aparecen millones de veces repetidos en cada rincón del mundo.
Nuestra era esta plagada de estas injusticias, lógicas e inevitables de un mundo que glorifica lo trivial mientras desprecia el esfuerzo y el conocimientos de miles de hombres de ciencia y artistas que trabajan en la oscuridad para seguir sosteniendo las brillantes parafernalias de urbes incólumes. Y aunque nos duela nuestro orgullo de ciudadanos del siglo XXI, han aumentado las magnitudes pero la genialidad en la ciencia y el arte sigue siendo patrimonio de algunos pocos...
Yo que siempre he soñado con escribir en tomos cocidos a duras tapas ocre palabras como “Carlo Magno”, “ad futuram rei memoriam”, “Cicerón”, “Bhagavad-Gita” o “vishuddha”, tengo que contentarme con escribir los nombres de estrellas de Hollywood, de modelos televisivas o de futbolistas cuya mayor gloria proviene de su figura desnuda… Es patético el destino literario al que nos somete el siglo XXI, pero no queda otra que resignarnos, arrojándonos, con toda la elegancia que podamos, al fango de nuestros contemporáneos. En mi caso, empecinado como estoy en el realismo y las indagaciones filosóficas, no tengo más remedio que resignarme a muchas cosas: al ostracismo literario, a la imperceptibilidad, al arte abnegado (que es una de las maneras esteticistas del fracaso) y, sobre todo, al olvido.
Sé que nunca trascenderé mi tiempo y sé que al final del camino en esta vida sólo me espera la muerte, ya tendré otros sueños que cumplir y otras ambiciones y otros dones, pero seré otro yo y este juego ya lo habré perdido. Las pesadillas que me despertaban de niño me seguirán despertando durante muchas décadas más, y aunque las arrugas vayan doblegando mi humanidad, seguiré sufriendo las mismas pesadillas, porque sé que no perderé jamás la capacidad de soñar y -lo que es más necio aún- no dejaré de ser un soñador.
Mi vida, que no importa porque sea mía, sino porque es un símbolo de otras vidas de otros hombres, encontrará el sentido de su historia en el don del placer que, a diferencia de la ciencia y el arte, es un patrimonio común a toda la humanidad. El placer es la capacidad de todos los hombres y mujeres para trascender su propio instante, haciendo que los minutos y las horas valgan más que simples momentos. El placer es ese don que todos tenemos, ricos, pobres, hermosos, bendecidos y malnacidos, para retener el incesante fluir del tiempo, esa capacidad bergsoniana de hacer que un instante se convierta en algo más real y personal. Gracias al placer los hombres podemos sentir ilusoriamente que el momento nos pertenece, olvidándonos de la muerte y afirmándonos en la vida.
Yo que me he perdido en los múltiples laberintos del placer, sé cuan intenso puede ser un instante. No me importa su efímera ilusión, porque cuanto más profundo me hundo en la lujuria más lejos me siento de la muerte y del gélido olvido. Hace tiempo que sé que la vida no son los días que pasan en los calendarios, la vida de verdad se cuenta entre un instante de placer y el otro. El resto es sólo material para el olvido.
El sudor de una mujer en nuestra cama, las risas luego de unas palabras tontas, el abrazo de los amigos, las bendiciones del vino y la carne, el humo y las luces, la tierna mirada de los niños, el sol en el pecho, el viento en la cara, la visión de las montañas y los mares, las estrellas en el horizonte. Estas cosas y una larga lista de etcéteras para cada uno de los hombres conforman algunos de los momentos en que la vida se erige sobre la muerte, a la par de las grandes artes y las profundas ciencias… Castillos de éter que se elevan y estallan a la espera de que llegue ese otro gran don -que llaman amor- que es aún más esquivo que el arte o la ciencia y mucho más hermoso que el placer.
Si la gloria o el arte no pueden salvarnos de la muerte y el olvido, tendremos que esperar que el amor, que es el mayor de los placeres, salve al menos nuestra existencia?
Me quedaré entonces a la espera, arrojando mis pequeños dones al olvido, como alimentando a las alimañas, que sabemos, siempre están hambrientas y muerden la mano del que le da de comer. El placer y la lujuria salvarán mis días, mientras el arte será como el horizonte, que perseguimos siempre sin poderlo alcanzar.
“Y aunque el olvido que todo lo destruye,
haya matado mi vieja ilusión,
guardo escondida una esperanza humilde,
que es toda la fortuna de mi corazón”.
Rodrigo Conde





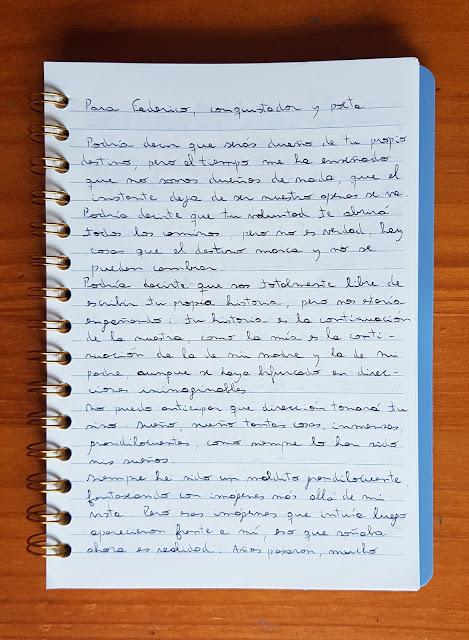
Llegue a tu blog por mediacion del concurso..el título del blog me atrajo...
ResponderEliminarCuando lo abrí pensé...que entrada mas extensa..dudé en leerla pero me alegro de haber lo hecho..me encanta tu forma de escribir,compartimos nuestro gusto por Borges y desde hoy tienes otra espectadora más en ese teatro..como tu dices no se si seran tres, o cuatro o 100 pero desde hoy si se que tienes una mas..."Yo"..
La cita final me ha encantado resume muy bien lo que has escrito..yo también soy de las que les tiene miedo a la muerte, pero no me gustaría que al desaparecer,mi familia,mis amigos..quedara en el olvido...
Un besito y una estrella.
Mar
Suerte en el concurso.
Gracias por el comentario Mar, es bueno saber que hay "otro" del otro lado del espejo (o pantalla, en este caso). El miedo a la muerte es también el miedo a la soledad y saber que hay alguien del otro lado nos hace sentir menos solos.
ResponderEliminarBesos...
Hola Rodrigo,
ResponderEliminarUn gusto recibir tu comentario compatriota.
Espero que no estés tan perdido en España, que no te des una vuelta de ves en cuando por Argentina :)
Saludos cordiales
P.S. Tu blog es excelente!
Elisa, Rosario, Argentina