Pecados
Cuando era un niño vivía en una casa en los suburbios que tenía un parque grande con mucho pasto y una higuera en el fondo. Todo el terreno estaba rodeado de altas paredes de ladrillo, salvo en una parte, que tenía un alambre un tanto desvencijado. Cuando crecí también levantaron una pared alta ahí y toda la casa quedó -de alguna manera- amurallada, sin contacto con los vecinos.
Mientras estuvo esa pared sin levantar yo pude disfrutar de las posibilidades que me daba la alambra de mirar lo que había en la otra casa. La vecina tenía un gallinero justo de nuestro lado, así que yo me quedaba horas observando las gallinas: no eran todas iguales, tenían diferentes colores y tamaños, algunas flacas y viejas, de finas plumas blancas, otras gordas, con un plumaje amarronado. Más de una vez quise tocarlas, pero los picotazos de las aves me hicieron desistir, así que tenía que conformarme con esperar que se les cayeran algunas plumas para meter la mano y quedarme con el trofeo. Lo que más me gustaba era cuando tenían pollitos. Entonces me pasaba toda la tarde mirando lo bonito que eran: amarillos, mansos y gordinflones, piando todo el tiempo.
Una tarde de invierno ocurrió algo que jamás podré olvidar. Las gallinas habían tenido muchos pollitos, el gallinero estaba sobrecolmado. Me había pasado toda la tarde mirando el alboroto que había en el corral, con el gallo más exaltado que nunca, vigilando por todos lados la decena de pollitos amarillos inquietos y hambrientos.
Siempre me han dicho que si uno desea algo con mucha vehemencia, ese deseo tarde o temprano se hace realidad, para bien o para mal. Ese día había estado deseando con todas mis fuerzas poder acariciar algún pollito y maldije al gallo vigilante y a todas las gallinas histéricas, y hasta a la vecina que me miraba de reojo desde la ventana de su cocina y a mi mano que no era lo suficientemente larga para poder alcanzar uno y robarlo del gallinero. Pero sucedió que me fui por un rato y cuando volví me encontré, en el medio del parque, a un pollito muy pequeño piando débilmente entre los pastos.
Las gallinas se alborotaban sobre la alambra, yo me acerqué al pollito y, mirando para todos lados, lo metí adentro de mi campera. No sabía cómo había llegado a nuestro parque pero entendí que mi deseo había sido escuchado, así que no estaba dispuesto a renunciar a él. Planeé quedarme con el pollito, criarlo en secreto, que sea mío, que duerma bajo mi almohada, que me acaricie la nariz con sus plumas suaves y amarillas. Estaba tan contento de tener el pollito entre mis manos, sentir al fin la tibieza de su cuerpito y el constante “pío pío” que cantaba sólo para mí.
Me llevé al pollito a un rincón donde nadie pudiera verme, en el galpón donde guardábamos las herramientas y los trastos que ya no usábamos. Me acurruqué con él contra la pared y lo tuve entre mis manos, contento de la suerte que había tenido de encontrármelo. Era tan pequeño que entraba en la palma de mi mano, yo la cerraba y desaparecía, no quedaba ni rastros de sus plumas amarillas. Así estuve con él mucho tiempo, abrigándolo fuerte entre mis manos, para protegerlo del frío, para que nadie lo oyera, para que nadie supiera que era mío. ¡Dios, como quería ese pollito!, era tan suave y delicado...
Después de un rato noté que no se escuchaba el “pío pío”, me puse contento porque si había aprendido a guardar silencio iba a ser más fácil mantenerlo en secreto. Entonces abrí la palma de mi mano y lo vi, inmóvil, como un pequeño saco de felpa amarillo con huesitos adentro. Los ojos estaban cerrados y el pico ya no se abría, las alitas se dejaban mover si las empujaba con mi dedo, pero era como jugar con un peluche con articulaciones. Era lindo incluso muerto, si me lo hubiera encontrado así hubiera jugado con él un tiempo, pero no me lo encontré así: estaba vivo antes de mí.
Comprendí, con horror, que yo lo había matado. Era la primera vez que mataba y la sensación me llenó de angustia. Temí por un momento que me descubrieran, que mi madre me viera con ese cadáver amarillo entre mis manos, que le contara a la vecina y que todo el vecindario me llamara “asesino”, que las madres le dijeran a sus hijos: “no te juntes con ese chico, es un bruto que podría lastimarte sin darse cuenta”... Pero no, lo que más me preocupaba no era que me descubrieran -en el fondo sabía que era fácil cubrir mis rastros-, lo que me atormentaba era descubrir que yo tenía la capacidad de hacer daño, que en mis manos estaba la habilidad de matar. ¿Y si, en el fondo, yo era malo y quería matar ese pollito?, ¿y si en realidad no soportaba la idea de que no podía ser mío y por eso había querido que desaparezca, borrando así mi deseo por él? Eso lo pensé en esa tarde de invierno, con mis 6 años, escondido en el galpón, con el cadáver aun suave y templado de un pollito amarillo que yo había matado, sin querer o sin darme cuenta que quería matarlo.
Mucho tiempo me persiguió el recuerdo de esa tarde y la idea de no saber si en el fondo yo era alguien malo, que disfrutaba haciendo daño.
De grande volvía a mí esa duda, cuando la fiereza de mis placeres volvían a generar daño, ya no mortales, claro, pero ya no a pollitos amarillos. Cuando sentía un cuerpo delicado, suave, tierno, aprisionado bajo el peso de mis músculos, comprendía -otra vez- que mi cuerpo podía ser un arma y que mis deseos podían causar daño. Cuanto más deseaba más fuerza había en mí y más desesperación por poseer eso que deseaba. Tener la belleza de un cuerpo delicado bajo mis piernas se parecía mucho a esa sensación de tener un suave plumaje amarillo entre mis manos, abrigándolo con el riesgo de asfixiarlo...
Siempre he experimentado con cierta culpa ese placer que da la bestialidad del deseo, sabiendo que ese deseo es como el fuego que no calienta si está muy lejos, pero quema si estás demasiado cerca. Y como un orishá que deambula entre los límites de los mundos, he pasado estos años entre la fuerza y la sensualidad, la pasión y la locura, el dolor y el placer, o mejor dicho, el placer que da el dolor.
Por suerte el mundo es un lugar extraordinario y es maravilloso comprobar como lo que para unos es un insulto para otros es un alabo, lo que para unos es una humillación para otros es una exaltación, lo que para unos es un golpe para otros es una caricia y lo que para algunos es repugnante, para otros es, simplemente, exquisito.
“Tú me tiras fuerte de las bridas y me montas como un caballo salvaje, dándome con la fusta para tranquilizarme. Desnudo e inmóvil en mi cama me empapo de sudor mientras deliro con tu cuerpo que se agita para todos lados, golpeándose contra mis huesos, como si se tratara de un castigo. Tú te agarras fuerte de mí, como si te aferraras a las crines de un alazán negro y me haces recorrer la llanura entera, hasta dejarme exhausto, destrozado.
Así es como comprendo que a todo Minotauro le llega su Teseo y que por más bestiales que puedan ser mis placeres, siempre habrá, en alguna parte del laberinto, alguien a quien mis golpes les parezcan caricias y mis actos más repugnantes le sepan exquisitos.
Volviendo el puñal contra el apuñalador, haces que mi cuerpo deje de ser un arma que puede herir para ser un instrumento de mutuo placer y dolor. Porque lo que vibra en ti repercute en mí, porque el golpe sobre el yunque puede doler de igual manera al hierro como a la masa. Y así soy yo el que se aferra de tus piernas con fuerza, mientras las horas pasan más allá del hambre, la sed y el cansancio. Cuando nuestros cuerpos se golpean de ese modo pierdo la noción de realidad y es el placer el que se apodera de todos mis sentidos. Ante él yo ya no puedo luchar y sólo me entrego, como un esclavo a su amo”...
Me alivia saber ahora que no hay mal en mí o que, por lo menos, mi mal no te daña a ti. Supongo que el hombre no deja de ser como los animales, la cuestión es encontrar en el otro el mismo tipo de animal que eres tú: las caricias de los leones son mortales con las gacelas, los arrumacos de los lobos son el fin de los bueyes y el beso de las serpientes es veneno para ratas.
Igual, no dejo de pensar en el pollito amarillo, no quiero olvidarlo, quiero recordar todo para poder así aprender. Porque todo el mal que hice antes me enseñará a hacer el bien en ti, porque sólo a través del pecado se encuentra el camino de la virtud...
“Corrompido por la lujuria, embrutecido por las inmoralidades, enloquecido de tanto deseo y perversión, me entrego a ti, sabiendo que no te merezco, sabiendo que tendré que pagar todos mis pecados. No quiero pedirle a dios que se apiade de mi alma ni que el diablo siga corrompiéndome. Estoy lleno de luz y miserias, ya no busco redención, sólo vengo a entregarte mi corazón”...
Rodrigo Conde





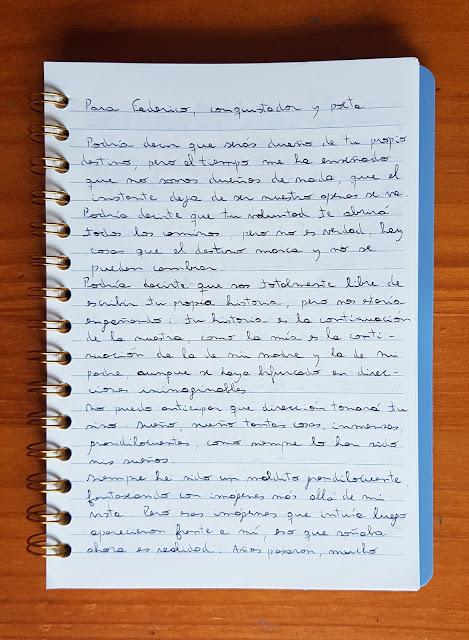
WOoow una obra en redacción antes mis ojos y una obra maestra de la sabiduría de la experiencia. No estoy de acuerdo con la violencia pero tu manejo es verdaderamente aceptable ante mis ojos. Quisiera tener ese control para mi bestialidad; y sobre todo quisiera el complemento que selle mis impulsos con su compañía.
ResponderEliminarFue grato leerlo.
Impresionante relato Rodrigo! Arma un libro con este relato y otros DEBES PUBLICAR
ResponderEliminar